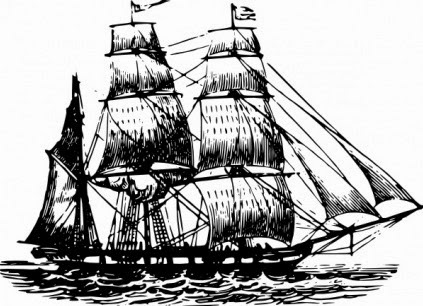Abriéronse
las puertas del cielo en el óbito crepuscular y un hombre de plumaje
negro, aquel hombre, atreviose a cruzar.
Larga
nariz tenía y brillaban más sus ojos que las estrellas pacientes en
un cielo azul oscuro casi negro. Sus pisadas se enredaban con el
susurro del viento entre el mármol y las almas de los muertos. Así
se alzaba el cementerio, en una colina donde la soledad y el sueño
serían eternos. Silbaba pues el hombre, el himno de los cuervos y
entonces aquel lugar, se llenó de ellos. Su sombra de córvido
majestuoso hacía a la vida temer, aguardando con recelo fuera de las
puertas del cielo. No se detuvo a observar a algún necrófago
manjar, prosiguió su destino, con los ojos negros perdidos perdidos
en el vacío existencial. El hombre giró a la izquierda y por fin,
se detuvo.
En la
luz consumiéndose podíamos observar lo que él en silencio sus
pupilas miraban y no siendo capaz de aún averiguar el nombre, pude
ver un epitafio que decía así:
¿A
qué temen los cuervos? A amar
Meros entonadores de un futuro réquiem temiendo amar.
Los cuervos viven y cuando aman saben cuándo llegará muerte, miran
al amor de su vida y creen que aun acertando siempre, por una vez se
equivocarán y sí, están equivocados si piensan que podrán
engañarse a sí mismos, a la propia muerte. E aquí un cuervo
enamorado de los restos de lo que un día fue su amor, con la vana
esperanza de que tras esa lápida aún palpite un corazón, aún se
pueda ver en el pecho la respiración. Su pico rompería el mármol
en mil pedazos y sería la llave del ataud, sin duda al abrirlo se
quedaría esperando, paciente como quien espera eternamente, hasta el
día en el que los ojos sin vida volvieran a abrirse. Los sabios
secos pronunciarían las palabras más bellas y habiendo olvidado a
utilizar el cuerpo, el cuervo se abrazaría a las costillas de quién
amó, ayudándole a erguirse en la vida que piensa que no acabó.
Pero en vez de semejante acto, sólo se digna a observar, a clavar el
reflejo del alma más allá de un nombre y un epitafio.
El
hombre alzó su ala y la posó sobre su pecho y aquella vez, no latió
el corazón
El silencio de los cuervos ahogaba el lar. El hombre notó su
presencia enjaulada, caviló unos instantes hasta que llegó a la
conclusión de que era la hora. Era el momento en el que el cuervo
anuncia su muerte, cuando su mester debería ser anunciar la muerte
de cualquier inocente.
Su plumaje iba desnudando su piel, cayendo con letargo al suelo,
donde hace años pisaba él, con el reloj de la vida acabando de
florecer. Se dejó morir, entonces el réquiem de los cuervos sembró
la noche no sólo en el cielo, si no en la faz del mundo entero. En
la desnudez del cuervo hallóse la piel nívea siendo símbolo del
vacío de aquel cuerpo. Todos los ojos se clavaron en el cielo, y la
luz enmudeció al silencio.
Ha muerto el cuervo, ha muerto el hombre, ha muerto su temor a amar
viviendo.